El valor del big data y la inteligencia artificial en la receta para la transformación del sector farmacéutico
El sector farmacéutico se ha caracterizado históricamente por ser una industria de gran crecimiento, prácticamente continuo, así como por generar una elevada rentabilidad. Sin embargo, en los últimos años se han producido una serie de cambios en el sector que han provocado una clara desaceleración en su crecimiento, bajando del 9-10% al 4-5% interanual según datos de IQVIA. Desafíos del sector Uno de los principales desafíos en el sector es una competencia cada vez mayor y más exigente, con la incorporación de start-ups muy innovadoras que están cambiando la cadena de valor del sector y los métodos de investigación y producción. Asimismo, la creciente penetración de los medicamentos genéricos y la aparición de los biosimilares, medicamentos de origen biotecnológico que obtienen resultados comparables a los medicamentos de síntesis química tradicionales, están incrementando la presión en los precios y erosionando los márgenes de las empresas farmacéuticas. Por último, los gobiernos están también negociando cada vez más intensamente los precios de los tratamientos, exigiendo además la consecución de resultados reales y manteniendo o incluso incrementando la presión regulatoria sobre el sector. Para superar esta situación las empresas farmacéuticas están buscando sinergias entre ellas, observándose una clara tendencia a la concentración en el sector, con fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas. Asimismo, están haciendo grandes esfuerzos para reducir costes en todos los procesos de su cadena de valor, desde la fase de investigación y desarrollo, que sigue siendo larga y costosa, pasando por la fase de fabricación y llegando a la fase de distribución y comercialización. Sin embargo, el mayor reto continúa estando en lograr un mejor y más profundo conocimiento del paciente y de sus necesidades. Los tratamientos especializados que además se acompañan de servicios personalizados para mejorar la adherencia del paciente y por tanto sus resultados, son sin duda el camino a seguir. Pero para poder avanzar en esta transformación el sector farmacéutico necesita acelerar en la adopción de las nuevas tecnologías. Su privilegiada situación histórica ha hecho que el sector esté en el vagón de cola en el uso de tecnologías clave como el big data y la inteligencia artificial, muy por detrás los sectores más avanzados como el de las telecomunicaciones o el financiero. Aspectos a favor A pesar de este retraso acumulado, el sector tiene a su favor una gran riqueza de fuentes de datos que puede permitirle recuperar el tiempo perdido. Entre estas fuentes se encuentran por ejemplo los datos procedentes de la investigación académica y científica, así como los resultados de los ensayos clínicos. En los últimos años, como complemento a estos datos está cobrando cada vez mayor relevancia el universo de datos conocido como “real world data” (RWD): datos observados procedentes directamente del tratamiento diario a pacientes en centros médicos. Estos datos se derivan de los registros electrónicos de pacientes (EHR “electronic health records”) pero también por ejemplo de sus registros de reembolsos y facturaciones con las compañías aseguradoras. Adicionalmente a estas fuentes de datos, el sector farmacéutico puede beneficiarse de una serie de fuentes externas que otros sectores ya están empleando. Entre ellas destacan los datos de movilidad y perfilado que ofrecen las operadoras de telecomunicaciones y que permiten comprender mejor el comportamiento de distintos grupos poblacionales. Asimismo, la utilización de fuentes de datos abiertos es de gran valor, incluyendo datos meteorológicos, censales, niveles de renta, etc. Por último, la explosión del internet de las cosas está permitiendo sensorizar tanto a los pacientes como los equipos médicos e incluso los medicamentos, lo que posibilita realizar una medición continua de determinados parámetros que pueden posteriormente explotarse mediante técnicas de analítica avanzada. Distintas prioridades a lo largo de la cadena de valor La adopción del big data y la inteligencia artificial se está llevando a cabo en el sector farmacéutico a lo largo de toda su cadena de valor. En la fase de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, por ejemplo, se están empleando técnicas de big data para realizar un mejor perfilado previo de los participantes requeridos en un ensayo clínico de modo que sus características se ajusten a las deseadas, incrementando la validez de la prueba lo que reduce enormemente los plazos y costes de desarrollo. En la fase de fabricación, la principal prioridad es reducir costes manteniendo la máxima calidad. Para ello se están desarrollando modelos predictivos que permiten estimar de forma automatizada y con gran precisión, la cantidad necesaria de cada material para fabricar cada pedido. Esto permite reducir notablemente el material desperdiciado, que también puede ser estimado por el modelo permitiendo además una mejor gestión de residuos. Adicionalmente, en el proceso productivo es crítico minimizar el número de paradas de la cadena de fabricación debidas a problemas técnicos. Con ese fin, se están desarrollando modelos de mantenimiento predictivo que determinan con antelación cuándo un cierto elemento de la cadena va a tener un fallo, generando una alerta para que se produzca una intervención preventiva que evite el mismo. Estos modelos se basan en algoritmos de aprendizaje automático (“machine learning”) e incorporan datos procedentes de sensores conectados. Finalmente, en la fase de distribución y comercialización es especialmente crítica la aplicación de las técnicas de big data para mejorar el conocimiento del cliente y ser por tanto más efectivo. Un ejemplo de caso de uso en este ámbito es la identificación de los segmentos objetivo utilizando fuentes de datos externas. Por ejemplo, si una empresa farmacéutica distribuye un producto para un segmento de mujeres entre 30 y 40 años, con hijos y con alto poder adquisitivo, los datos de movilidad y perfilado de que disponen las operadoras de telecomunicaciones les permiten identificar dónde encontrar este segmento con mayor probabilidad y conocer qué puntos de interés visita habitualmente. De este modo, la “farma” puede elegir con mayor precisión los puntos de venta para el producto así como en qué zonas debe realizar sus campañas de concienciación y de publicidad (si la regulación permite estas últimas). Otro buen ejemplo es la predicción de brotes de alergia respiratoria combinando los datos de movilidad y perfilado mencionados con datos abiertos de meteorología y alérgenos. Con estas fuentes es posible construir un modelo predictivo que permita a la compañía farmacéutica saber con antelación cuándo se va a producir un brote alérgico y en qué zona. De este modo, podrá optimizar la promoción y distribución de su producto, sabiendo además no sólo dónde se va a producir el brote sino qué zonas y puntos de interés visitan habitualmente las personas procedentes de la zona de origen del brote. Éstos son solo algunos ejemplos de aplicación del big data y la inteligencia artificial en un sector que está dando sus primeros pasos en este ámbito. El valor que estas tecnologías pueden aportar es inmenso: de acuerdo con un reciente informe de IQVIA, las 10 principales compañías farmacéuticas a nivel mundial podrían capturar hasta 1000 millones de dólares cada una por año con la aplicación de estas tecnologías. La carrera ha comenzado ya. Sólo las más rápidas y osadas llegarán al final. Para mantenerte al día con LUCA, visita nuestra .
3 de octubre de 2019


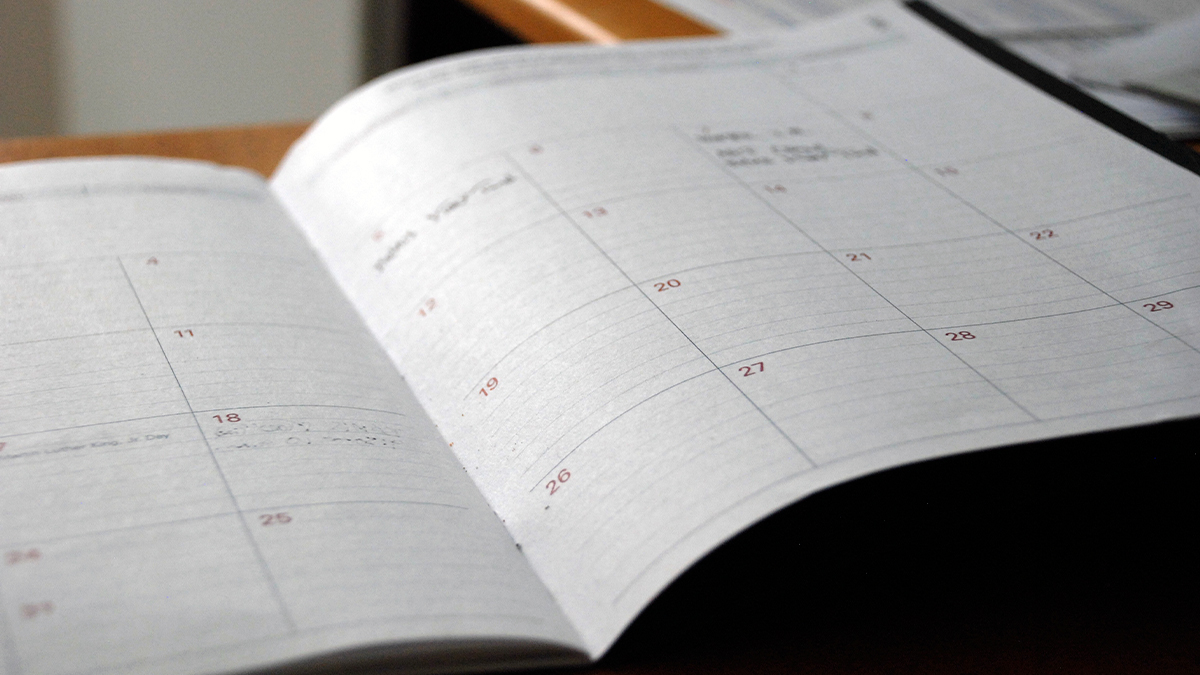

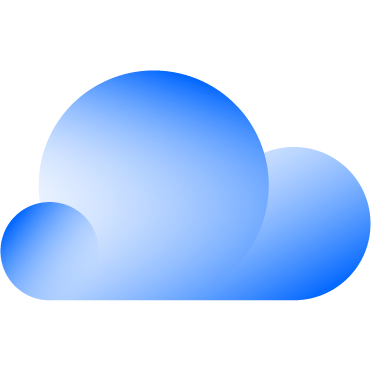 Cloud Híbrida
Cloud Híbrida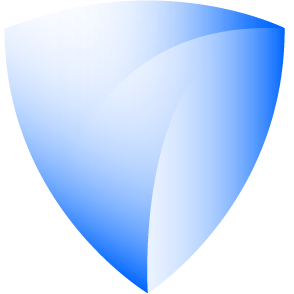 Ciberseguridad & NaaS
Ciberseguridad & NaaS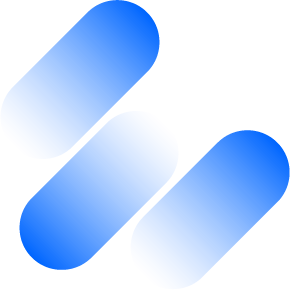 AI & Data
AI & Data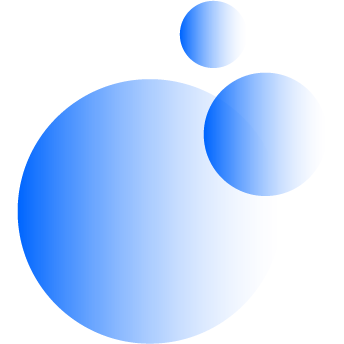 IoT y Conectividad
IoT y Conectividad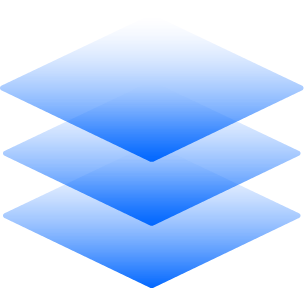 Business Applications
Business Applications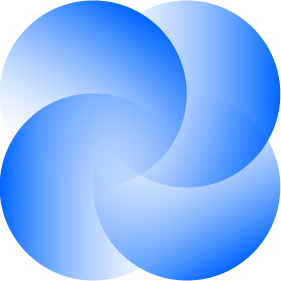 Intelligent Workplace
Intelligent Workplace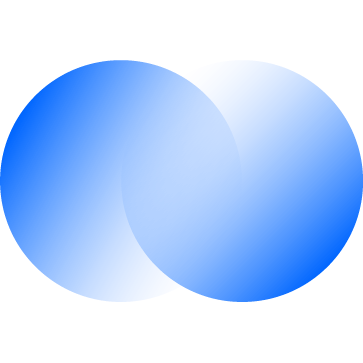 Consultoría y Servicios Profesionales
Consultoría y Servicios Profesionales Pequeña y Mediana Empresa
Pequeña y Mediana Empresa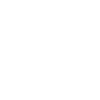 Sanidad y Social
Sanidad y Social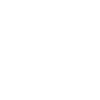 Industria
Industria Retail
Retail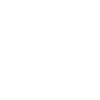 Turismo y Ocio
Turismo y Ocio Transporte y Logística
Transporte y Logística Energía y Utilities
Energía y Utilities Banca y Finanzas
Banca y Finanzas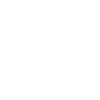 Ciudades Inteligentes
Ciudades Inteligentes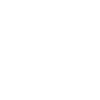 Sector Público
Sector Público