
AI & Data
Historia del Big Data: la URSS ya lo utilizaba en los años 60
A partir de un documento secreto que recientemente ha sido desclasificado, sabemos hoy que la URSS puso en marcha un plan de automatización para mecanizar la utilización de los datos en 119 de sus plantas de producción a mediados de la década de 1960. De esta forma, se pretendía ahorrar tiempo y ganar eficiencia. Mediante computadoras, pretendían “obtener el volumen de datos regionales necesarios, tanto a escala regional como nacional, que permitan a la URSS crear un sistema central para la planificación y el control económico de dichas plantas". Un ejemplo histórico de cómo el Big Data y la digitalización ya se entendían entonces como elementos clave en los avances industriales. Pero… ¿podemos llamarlo Big Data? El sistema cruzaba diferentes datos, como nóminas, inventarios o niveles de productividad, con el fin de centralizar el control de la producción y aumentar así el rendimiento de las fábricas. A pesar del espíritu visionario, hay que tener en cuenta que los datos recogidos por aquel entonces ni siquiera se acercarían a lo que hoy llamamos “datos masivos”, ya que los ordenadores de la época ni siquiera podrían procesar un documento sencillo de los que manejamos hoy a nivel usuario. Sin embargo, hay que entenderlo como una interesante aproximación a la idea de que los datos y su análisis nos permiten tomar mejores decisiones, construir mejores estrategias y mejorar los resultados, objetivos de especial relevancia para el Gobierno de Moscú en aquellos años. Y lo más importante: ¿funcionó? En realidad, no fue suficiente. Quizás fue una buena idea que murió por falta de capacidad tecnológica o, como suele ocurrir con los grandes cambios, quizás las estructuras de poder dentro del proceso industrial aún estaban inmaduras para asumir el reto y sacar las conclusiones y aplicaciones correctas. Sea como fuere, nos quedamos con una nota importante: la CIA, quien captó la información, lo consideró material secreto e incluso llegó a alertar a los servicios de inteligencia de otros países. La huella histórica es innegable. Para mantenerte al día con LUCA visita nuestra página web, suscríbete a LUCA Data Speaks o síguenos en Twitter, LinkedIn y YouTube.
8 de mayo de 2020

AI & Data
¿Qué emoji eres? La Inteligencia Artificial te responde
Los emojis son pequeños pictogramas que todos utilizamos, en mayor o menor medida, en nuestras conversaciones escritas online, o al menos, que somos capaces de incorporar y entender de manera fluida. Tanto es así que se ha generado un código internacional, e incluso en ocasiones podemos llegar a frustrarnos cuando no encontramos el emoji que estamos buscando. 😫 Pero… ¿qué pasaría si diéramos un paso más y convirtiéramos nuestra cara en un emoji? Gracias a la Inteligencia Artificial, ya es posible. 👏🏼 La nueva generación de emojis Con técnicas de Machine Learning, Polyvibe, una red social en forma de app creada por estudiantes de la Universidad de Berkley, consigue leer y analizar la expresión facial del usuario y traducirla en un emoji. De esta forma, no tendríamos que volvernos locos buscando un icono prefabricado que se adapte a la emoción que queremos transmitir, sino que se produce el proceso contrario. Utiliza una red neuronal que se ejecuta de forma local en el teléfono y que puede adivinar si estás sonriendo, frunciendo el ceño, si estás aburrido, avergonzado, sorprendido… La app captura la cara del usuario con la cámara frontal del móvil y analiza secuencias de imágenes tan rápido como le es posible, en vez de solo atender a puntos específicos del rostro, como las pupilas o la nariz, como sucede en el método tradicional de reconocimiento facial. ¿Qué fue antes, el emoji o la emoción? Por otro lado, tenemos otro tipo de usos de la Inteligencia Artificial que define nuestra relación con estos famosos pictogramas: en este caso, Windows pone su IA al servicio del usuario en un juego denominado Emoji8. En él tenemos que imitar diferentes emojis y nuestros gestos son evaluados con un porcentaje de coincidencia entre el icono original y la expresión de nuestra cara. De esta forma, es el emoji el que determina nuestro gesto y no al revés. La app toma un video del usuario a través de su webcam y evalúa las imágenes con el modelo FER+ Emotion Recognition instalado de forma local en el equipo, una red neuronal profunda de reconocimiento de emociones en caras. Emoji8 de Windows evalúa el parecido entre la expresión de nuestra cara y el emoji seleccionado Así pues, con estas nuevas aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el campo de las emociones, la línea que separa los dos mundos, el online y el offline, se desdibuja aún más. También se van borrando barreras como el espacio o el formato en nuestras comunicaciones, y parece que ya es posible plasmar y detectar emociones reales en la distancia, de forma instantánea e incluso por chat, como si la persona estuviera a nuestro lado. 👭 Y tú, ¿qué emoji eres?
17 de julio de 2019

AI & Data
Administraciones “data-driven” sí, pero ¿son fiables los datos?
Cuando hablamos de datos administrativos, tendemos a pensar en datos fiables per se , sin cuestionar casi nunca de qué manera las distintas Administraciones los han recogido o de qué forma han sido interpretados. Una de las principales características que tienen estos datos es que se utilizan para la toma de decisiones . Y es precisamente por este rasgo de su naturaleza por lo que deberíamos ser mucho más escrupulosos al tratar este tipo de cifras. Pero ¿son los Gobiernos siempre tan cuidadosos? En Reino Unido, tras añadir en 2012 una pregunta nueva en la encuesta en la que se basa su tasa de inmigración, surgieron dudas acerca de la fiabilidad de las estadísticas que se manejaban hasta entonces en el país. Parecía posible que la cifra global de inmigración neta incluyera decenas de miles de personas más en el recuento, lo que obligó a la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS) a replantearse su estrategia de datos. Pero ¿qué disparó las alarmas? El cambio de 2012 añadió una pregunta en la que se recogía la razón original por la que los extranjeros que abandonaban el Reino Unido habían decidido ir al país en primera instancia. Esto permitió que la ONS extrajera datos más precisos, pero las nuevas cifras enseguida llamaron la atención, ya que sugerían que el número de estudiantes internacionales que dejaban el país era mucho menor que el de los estudiantes que habían llegado. Esta brecha implicaba que unas 100.000 personas estaban permaneciendo en el país cuando concluía su visa de estudiante, pero resultó que este número tampoco coincidía con otras fuentes. Lo que sí ocurrió es que se acometieron algunos cambios en las normas para la obtención de estos visados.En 2016, cuando debido al tiempo transcurrido ya no se podía hablar de anomalías, la ONS comenzó una investigación. Este informe se basaba en la información que las autoridades de inmigración recopilan cuando los viajeros dejan el país y revelaba que no había un número significante de estudiantes que se quedaban más allá de su visa. La nueva pregunta resultó no ser tan fiable y la ONS concluyó que el número de estudiantes de más finalmente se ponderaba con los números de otros grupos que no se estaban contabilizando bien. En todo caso, el descubrimiento de estos problemas con el registro de los estudiantes internacionales propició que la ONS impulsara su ambicioso proyecto de transformación de estadísticas migratorias, el cual pretende cruzar diversos datos administrativos para apoyar la veracidad de las estadísticas de migración, como datos fiscales, sanitarios y del ministerio del interior, y sustituir así la encuesta anterior. No es la primera vez que un Gobierno decide enfocar sus esfuerzos en el rendimiento idóneo de sus datos y este enfoque se ha utilizado también en otros países. Por ejemplo, el organismo oficial de estadística de Canadá basa sus cifras de inmigración principalmente en microdatos compilados por el departamento nacional de inmigración. Sin embargo, la obtención del dato de emigración es mucho más compleja: para obtenerlo, se basan en diferentes datos administrativos como, por ejemplo, si una familia ha dejado de solicitar el subsidio familiar o si ha dejado de enviar su declaración de la renta, asumiendo entonces que esa familia ha abandonado el país. Aunque suena muy bien, esta combinación de fuentes también tiene su dificultad: por ejemplo, la información fiscal de los autónomos puede tardar meses en estar disponible y es también muy común que una sola persona esté asociada a varios expedientes diferentes o incluso a ninguno. En Australia han podido evitar muchas de estas dificultades gracias a la amplia información que recogen ya en la misma frontera. Cada vez que alguien entra o sale del país, se genera un expediente y todos los movimientos de un mismo individuo se asocian con un mismo número identificador. Así, no basan sus cifras en encuestas, estimaciones o información sobre visados o similar. En su lugar, solo cuentan el número de días que cada persona ha estado dentro o fuera del país y lo consideran inmigrante una vez que su estancia supera un tiempo determinado. Con todo, este sistema no es posible en todos los países, ya que a su vez existen políticas migratorias más amplias, como podría ser la de la Unión Europea, que dificultaría la recogida minuciosa de estos datos. Al final, los datos administrativos tienen un claro potencial, pero es necesario extremar la cautela a la hora de manipularlos. Aunque suene muy sencillo, no lo es tanto: teniendo en cuenta la experiencia de varios países, obtener un recuento fidedigno es un gran reto técnico, solo comparable con la dificultad de decidir qué es exactamente un “inmigrante”. También puedes seguirnos en Twitter, YouTube y LinkedIn
28 de septiembre de 2018

AI & Data
Ciudad saludable: un nuevo paradigma para humanizar la tecnología inteligente
Según estudios recientes, los habitantes de zonas urbanas tienen menor capacidad para regular el miedo, la ansiedad o el estrés que los residentes en zonas periféricas o rurales. Temas como la subida de los alquileres, la percepción de inseguridad o los problemas de tráfico están en el centro de la merma en la salud de los ciudadanos. Esto hace que, conviviendo con el término Smart City, cada vez hablemos más de la ciudad saludable o Healthy City : ciudades modélicas en las que la salud de los habitantes se convierte en uno de los temas prioritarios en la agenda política y social, dando un fuerte impulso a la salud pública a un nivel más local. Según la Organización Mundial de la Salud, una ciudad saludable es una ciudad comprometida con el bienestar de sus habitantes , que cuenta con procesos y estructuras para conseguirlo y que continuamente trata de mejorar sus entornos físicos y sociales y expandir los recursos comunitarios para permitir el máximo desarrollo de las personas. Y aquí entra en juego el papel de la tecnología. Si bien para algunos autores las Smart Cities se han convertido en propuestas de innovación más al servicio de los arquitectos y planificadores, las Healthy Cities pretenden ser la transformación necesaria hacia un enfoque de ciudad inteligente al servicio de las personas que residen en ella y donde los ciudadanos también puedan involucrarse en estas decisiones.Pero ¿es posible que esto suceda? Veamos un caso real. En el Condado de Marion, Indiana, han creado una plataforma de acceso público que hace posible que todos los ciudadanos puedan involucrarse en la planificación de los barrios. Esta herramienta recoge un conjunto de 50 métricas y valores consistentes para todos los posibles decisores; mide la salud y la sostenibilidad de los barrios que lo conforman y ofrece datos dentro de las siguientes áreas: espacio construido, economía y trabajo, educación, igualdad y autonomía, salud y seguridad, sistemas naturales y demografía general. De esta forma, Indy Vitals se convierte en una plataforma a partir de la cual los ciudadanos y las ONG pueden ejercer su derecho a solicitar políticas concretas para su barrio y las empresas pueden encontrar nuevas oportunidades de negocio apoyándose en datos transparentes. Figura 2: Parte de una visualización de Indy Vitals Los datos recogidos por Indy Vitals provienen tanto de fuentes abiertas como de organizaciones públicas y privadas que han cedido información para el proyecto. Estas métricas, vistas en conjunto, describen rápidamente la salud económica y social de cada barrio y permiten que todas las partes interesadas trabajen en torno a una historia común basada en datos reales, en lugar de fuentes de información dispares como hasta el momento. Otro caso de éxito es el llevado a cabo desde el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, donde también se ha desarrollado un sistema basado en el análisis datos para, en este caso, tratar de reducir la mortalidad infantil. Un estudio previo en salud pública alertó de los efectos negativos que ciertas políticas sociales y urbanas habían tenido sobre la salud de la población, en concreto, se detectó una tasa muy alta de mortalidad infantil en ciertos barrios. El nuevo sistema permitió detectar los puntos de conflicto y dimensionar correctamente los recursos.Los datos recopilados incluían estadísticas vitales de la población infantil, información de nacimientos y decesos y otros registros públicos, como los de los servicios sociales, así como información cualitativa obtenida a través de encuestas. El análisis hizo posible detectar fallos y anomalías en los servicios proporcionados a las madres e identificar qué tipo de protocolos tenían más impacto en los usuarios. Así, se pudo determinar en qué situaciones se necesitaba más apoyo de la comunidad y en cuáles lo que hacía falta era un cambio estructural en las políticas aplicadas. Finalmente, la tasa de mortalidad se redujo un 38%. Estos dos ejemplos tienen un denominador común que los hace exitosos: el objetivo final de la tecnología aplicada a estos proyectos es convertir los espacios habitados en ciudades más inclusivas, competitivas y cohesionadas, es decir, saludables, donde el centro de todo lo ocupan las personas que residen en ellas. Con esto en mente y con las grandes posibilidades que el análisis de datos y las últimas tecnologías inteligentes nos brindan, estamos solo a un pequeño paso de que todas las ciudades se puedan convertir en lugares saludables. También puedes seguirnos en Twitter, YouTube y LinkedIn
29 de agosto de 2018

AI & Data
La revolución de los chatbots, un fenómeno que ya está aquí
Medios reputados, grandes agencias y consultoras ya coincidían a principios de año: los chatbots serán tendencia en 2018. De hecho, desde la agencia Ogilvy ya lo mencionaban de forma visionaria en su ranking de tendencias digitales para 2017; en el informe de este año reconocen haberse adelantado. Pero empecemos por partes: ¿qué es un chatbot? Un chatbot es un programa informático que mantiene conversaciones pseudointeligentes con los usuarios por medio del almacenamiento de datos y algoritmos de inteligencia artificial. En realidad, la fusión de Big Data e IA –he aquí el núcleo de la tendencia- está permitiendo generar bots cada vez más competentes que llevan a las marcas a hiperoptimizar sus procesos conversacionales. Así pues, un chatbot eficiente hoy en día utiliza Big Data en su ejecución (y ya no una mera muestra representativa de información, como sucedía anteriormente) para poder dar una respuesta natural y personal al usuario con el que conversa. Además, el trabajo del bot puede seguir nutriendo la base de datos de la compañía a lo largo de las conversaciones: es posible obtener información más “emocional” en la respuesta del contacto (dudas hacia el producto, temores o preferencias, por ejemplo) que la adquirida analizando clics o mapas de calor. Durante todo el proceso, y gracias a algoritmos evolutivos, el robot seguirá aprendiendo. Por otro lado, los avances en el procesamiento de lenguajes naturales (PLN) hacen que los chatbots interpreten cada vez mejor la intención del individuo con el que se relacionan, lo que determinará en gran medida el éxito en los índices de adherencia. Figura 1: Usuario realizando gestiones en línea. Ya sabemos cómo funciona, pero ¿en qué se basan los expertos para ser tan contundentes? Buques insignia de la inteligencia artificial como Netflix o Airbnb han convertido al consumidor (sobre todo a los tan codiciados millennials) en un usuario conectado cada vez más exigente, que busca experiencias más conversacionales e interactivas con las marcas y que ya se ha acostumbrado a los beneficios de la oferta personalizada e instantánea. Por otra parte, han descendido dramáticamente los porcentajes de descarga y uso de apps… salvo en el ámbito de la mensajería instantánea. Estas aplicaciones son las más utilizadas en todo el mundo, pero es imposible mantener diálogos individuales con cada usuario. Por todo esto, los chatbots aparecen como una evolución necesaria. Según la consultora Gartner, el 30 % de nuestras conversaciones digitales en 2018 serán con un robot. También prevén la aparición de varios bots un tanto disruptivos al final del año, que subrayarán el potencial de esta herramienta y que dejarán a un lado el carácter a veces negativo (debido a malas prácticas) asociado a ella. En este artículo sobre el uso de IA en Tinder, ya contábamos de qué manera esta tecnología puede utilizarse con buenos fines o con dudosas intenciones al mismo tiempo. Según los expertos, 2018 será el año en el que los usuarios por fin perciban el valor innegable de esta forma de comunicación y para 2020 su uso habrá crecido un 1000 %. Así, los chatbots se involucrarán y mejorarán los procesos comunicativos dentro de las empresas que tradicionalmente se llevaban a cabo entre personas: Atención al cliente y mejora de su satisfacción: respuestas personalizadas 24/7, sistemas ágiles y constantes, generando una estructura bastante complicada de conseguir solo con un equipo humano. Labores comerciales: personalización del proceso de compra, recomendación de productos cada vez más individualizada o detección de oportunidades en conversaciones sociales, entre otras posibilidades. Reducción de la curva de aprendizaje: son los bots los que aprenden lo que necesita el usuario y los que se insertan en los canales que este ya utiliza, y no al revés, favoreciendo la fluidez de la comunicación. Satisfacción del empleado: la automatización de ciertos procesos liberará al empleado de tareas repetitivas, dejando más espacio al análisis de sus resultados. Redes sociales como Facebook, Telegram o Twitter ya han incluido la posibilidad de crear bots en sus servicios de mensajería. Según Ogilvy, en 2016 se contabilizaron 33.000 chatbots en Facebook Messenger; esta cifra se triplicó durante 2017. Por consiguiente, el desarrollo de estos bots se encuentra muy unido a la mensajería social o social messaging, consiguiendo responder a las necesidades sociales de la audiencia e insertándose, como ya resaltábamos antes, en los canales que esta ya utiliza. Con base en un estudio de The Creative Group realizado a 400 ejecutivos de marketing en EE. UU., se ha extraído que un tercio de los encuestados se centrará en el social messaging a nivel estratégico durante 2018, siendo la opción más elegida y justificada por la existencia de robots. Esto aumentará inevitablemente el alcance y el potencial de los medios sociales. A partir de estas premisas, las posibilidades parecen infinitas. Desde pedir una pizza a localizar la tienda donde comprar determinado producto. Esto ocurrirá precisamente a través del chatbot visual en el que trabaja Facebook, el cual identificará objetos que aparezcan en nuestras imágenes para a continuación entregarnos más información sobre ellos, por ejemplo, dónde los podemos adquirir o qué productos similares están disponibles en otras tiendas. Con toda esta información, podemos determinar que la interfaz de usuario está girando en torno a la conversación en 2018, una conversación que ya no solo es escrita, sino que incluirá el elemento visual y, como no, la voz, apoyándose posiblemente en plataformas como Siri o Alexa. Como ocurre con la mayoría de las tendencias, es probable que esta también comience a extenderse de manera aleatoria y sin una base, pero no se debe caer en el error; lo más importante es determinar si existe una necesidad previa en el negocio que un chatbot pueda resolver y no acudir a esta respuesta en boga sin haber configurado antes la pregunta. En este planteamiento estratégico estará el principio del éxito. Otro punto recomendable será escoger a buenos expertos que desarrollen la herramienta más adecuada para los propósitos de la compañía, ya que ciertamente el valor de estos bots está en que pueden ayudarnos a desempeñar tareas muy concretas. Por último, hay algo que está por encima de todo desarrollo: la necesidad de ser francos con los usuarios. Un bot es un bot y así deben percibirlo los clientes. Comunicar y hacer que vean sus beneficios será parte del trabajo de las marcas, dejando claro, eso sí, que detrás de toda tecnología siempre hay al menos una persona de carne y hueso.
4 de abril de 2018
Descubre más sobre nosotros
-
🛡️ La directiva europea NIS2 define cómo las organizaciones deben proteger su información y garantizar la continuidad de sus servicios.
28 DE OCTUBRE 2025
-
¡Nueva sesión de Welcome Experience! 🎉 Casi 70 nuevas incorporaciones se han unido al equipo en España 💙
29 DE OCTUBRE 2025
-
🏘️ El turismo rural también puede apoyarse en los datos. Con Tourism Insights, Los Pueblos más Bonitos de España analizan la movilidad de los visitantes y planifican un turismo más sostenible
28 DE OCTUBRE 2025
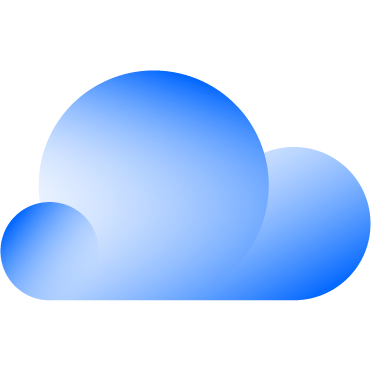 Cloud Híbrida
Cloud Híbrida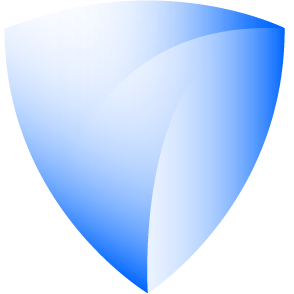 Ciberseguridad & NaaS
Ciberseguridad & NaaS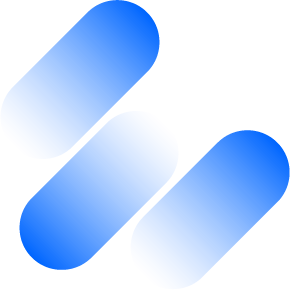 AI & Data
AI & Data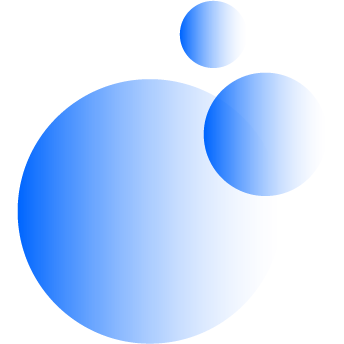 IoT y Conectividad
IoT y Conectividad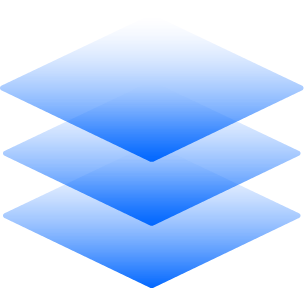 Business Applications
Business Applications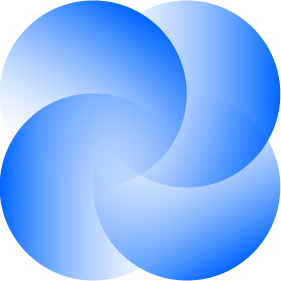 Intelligent Workplace
Intelligent Workplace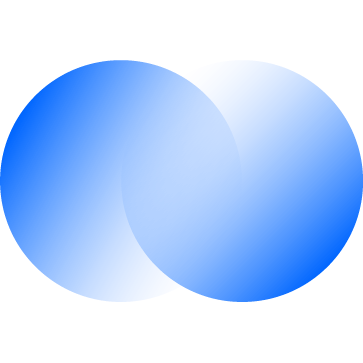 Consultoría y Servicios Profesionales
Consultoría y Servicios Profesionales Pequeña y Mediana Empresa
Pequeña y Mediana Empresa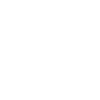 Sanidad y Social
Sanidad y Social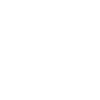 Industria
Industria Retail
Retail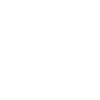 Turismo y Ocio
Turismo y Ocio Transporte y Logística
Transporte y Logística Energía y Utilities
Energía y Utilities Banca y Finanzas
Banca y Finanzas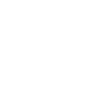 Deporte
Deporte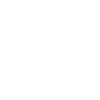 Ciudades Inteligentes
Ciudades Inteligentes